Cien años del Gran Nueva York
LA CAPITAL DEL SIGLO XX
 NUEVA YORK es un terreno fértil para la imaginación, donde han ido creciendo y transformandose pasiones y vanidades, utopias y empeños que han dejado cicatrices urbanas y monumentos anclados en tierra pero con la ilusión incontenible de arañar el cielo. Jungla de asfalto y torre de neón, este es el escenario de la película del siglo de la que todos somos actores sin necesidad siquiera de haber (viajado hasta allí. Nueva York, su estampa, no produce sorpresa al visitante novicio, que cree haber estado ya metido en ella. Tal es su poder de fascinación, amamantado por el papel y el celuloide, que la han extendido por toda la tierra, mostrándola como principio y fin de la cosas. Una ciudad sin limites, resumen del mundo, que ha sabido convertirse a base de ilusión en capital de capitales, en la mas fantástica megalópolis que vieron los tiempos.
Para los calendarios al uso y los libros de historia, el llamado Gran Nueva York solo tiene cien años, aunque ya fuese bautizado así en 1664 en honor del Duque de York, hermano del Rey de Inglaterra. El primer europeo en avistar aquel espacio habitado por los indios algonquinos había sido el navegante italiano Verrazano al servicio de los franceses, aunque lo terminaría conquistando un inglés en nombre de los holandeses. El cosmopolitismo del que hace gala la ciudad quedaba claro desde un principio.
Pero hubo que esperar a ese 98 mítico, el mismo año en el que a España se le acortaba la topografía del imperio, para que el mapa del Nueva York que hoy conocemos quedase dibujado con sus actuales limites. Fue entonces cuando el antiguo Nueva York oficializó sus esponsales con el vecino Brooklyn, aportando en la dote los municipios de Staten Island, Queens y el Bronx para convertirse con sus tres millones y medio de habitantes en la ciudad mas poblada de América, en su indiscutible capital sin necesidad de título y en la rampa de lanzamiento hacía su conquista del cielo. Solo cuatro años mas tarde, inventado ya el ascensor, se levantaban los noventa y cinco metros del Flat Iron, el primer rascacielos de la metrópoli unida.
NUEVA YORK es un terreno fértil para la imaginación, donde han ido creciendo y transformandose pasiones y vanidades, utopias y empeños que han dejado cicatrices urbanas y monumentos anclados en tierra pero con la ilusión incontenible de arañar el cielo. Jungla de asfalto y torre de neón, este es el escenario de la película del siglo de la que todos somos actores sin necesidad siquiera de haber (viajado hasta allí. Nueva York, su estampa, no produce sorpresa al visitante novicio, que cree haber estado ya metido en ella. Tal es su poder de fascinación, amamantado por el papel y el celuloide, que la han extendido por toda la tierra, mostrándola como principio y fin de la cosas. Una ciudad sin limites, resumen del mundo, que ha sabido convertirse a base de ilusión en capital de capitales, en la mas fantástica megalópolis que vieron los tiempos.
Para los calendarios al uso y los libros de historia, el llamado Gran Nueva York solo tiene cien años, aunque ya fuese bautizado así en 1664 en honor del Duque de York, hermano del Rey de Inglaterra. El primer europeo en avistar aquel espacio habitado por los indios algonquinos había sido el navegante italiano Verrazano al servicio de los franceses, aunque lo terminaría conquistando un inglés en nombre de los holandeses. El cosmopolitismo del que hace gala la ciudad quedaba claro desde un principio.
Pero hubo que esperar a ese 98 mítico, el mismo año en el que a España se le acortaba la topografía del imperio, para que el mapa del Nueva York que hoy conocemos quedase dibujado con sus actuales limites. Fue entonces cuando el antiguo Nueva York oficializó sus esponsales con el vecino Brooklyn, aportando en la dote los municipios de Staten Island, Queens y el Bronx para convertirse con sus tres millones y medio de habitantes en la ciudad mas poblada de América, en su indiscutible capital sin necesidad de título y en la rampa de lanzamiento hacía su conquista del cielo. Solo cuatro años mas tarde, inventado ya el ascensor, se levantaban los noventa y cinco metros del Flat Iron, el primer rascacielos de la metrópoli unida.
 Este gran almacén de arqueología urbana ha ido acumulando los signos del tiempo dejados por residentes y transeúntes. Su condición de paraíso acogedor, de lugar donde se facilita como en ningún otro la accesibilidad a cualquier experiencia, ha permitido que se conceda el mismo valor a la obra del gran arquitecto o al grafitti de un joven airado, marcas todas ellas de una ciudad que ama el contraste y el cambio. Amplia y conciliadora, en Nueva York habitan todos los sueños, e incluso las pesadillas del vagabundo, el criminal o el infecto. Todos ellos al fin y al cabo forjadores de un peculiar estado babeliano.
Los protagonistas de su historia terminan engullidos por la personalidad de la ciudad misma, a la que se suele conceder un carácter mítico de organismo vivo, culpandola sin mas de los mejores logros y las peores tragedias olvidando a los verdaderos responsables. Pero en esta fecha obligada de centenario habría que rescatar al menos un nombre dentro de la millonaria nómina de los creadores de este nuevo paraíso.
Se llamaba John Augustus Roebling, un comunista utópico y metafísico amateur que gustaba presentarse como alumno favorito de Hegel. Cruzó el charco perseguido por los fantasmas de la vieja Europa, y mas en concreto por la policía prusiana que le hizo cambiar su vida en Mühlhausen por una comuna en Pensilvania. Su inquietud no se detuvo con el cambio de aires, y siguió espoleando su creatividad aplicada a nuevas tecnologías para alcanzar una mejor civilización. Roebling desafió a los que le tachaban de mero charlatán trascendentalista cuando sacó a la luz su preciado invento, que iba a cambiar la historia de la ciudad de Nueva York. Se trataba nada mas y nada menos que de una cuerda de acero y un complejo sistema de fuerzas para crear y sostener nuevas estructuras.
Ya a mediados del siglo pasado, banqueros y comerciantes habían encontrado en Nueva York su mejor centro de negocios, hasta el punto de querer sustraerse a una toma de partido en la guerra civil que enfrento a federales y sureños porque de ambos sacaban beneficio. Curadas las heridas de la contienda, el mayor de sus sueños era hacer de Nueva York la ciudad de ciudades, superar los límites de Manhattan y el Bronx, para aliarse con una reluctante Brooklyn que también alimentaba los sueños de su propia grandeza.
Este gran almacén de arqueología urbana ha ido acumulando los signos del tiempo dejados por residentes y transeúntes. Su condición de paraíso acogedor, de lugar donde se facilita como en ningún otro la accesibilidad a cualquier experiencia, ha permitido que se conceda el mismo valor a la obra del gran arquitecto o al grafitti de un joven airado, marcas todas ellas de una ciudad que ama el contraste y el cambio. Amplia y conciliadora, en Nueva York habitan todos los sueños, e incluso las pesadillas del vagabundo, el criminal o el infecto. Todos ellos al fin y al cabo forjadores de un peculiar estado babeliano.
Los protagonistas de su historia terminan engullidos por la personalidad de la ciudad misma, a la que se suele conceder un carácter mítico de organismo vivo, culpandola sin mas de los mejores logros y las peores tragedias olvidando a los verdaderos responsables. Pero en esta fecha obligada de centenario habría que rescatar al menos un nombre dentro de la millonaria nómina de los creadores de este nuevo paraíso.
Se llamaba John Augustus Roebling, un comunista utópico y metafísico amateur que gustaba presentarse como alumno favorito de Hegel. Cruzó el charco perseguido por los fantasmas de la vieja Europa, y mas en concreto por la policía prusiana que le hizo cambiar su vida en Mühlhausen por una comuna en Pensilvania. Su inquietud no se detuvo con el cambio de aires, y siguió espoleando su creatividad aplicada a nuevas tecnologías para alcanzar una mejor civilización. Roebling desafió a los que le tachaban de mero charlatán trascendentalista cuando sacó a la luz su preciado invento, que iba a cambiar la historia de la ciudad de Nueva York. Se trataba nada mas y nada menos que de una cuerda de acero y un complejo sistema de fuerzas para crear y sostener nuevas estructuras.
Ya a mediados del siglo pasado, banqueros y comerciantes habían encontrado en Nueva York su mejor centro de negocios, hasta el punto de querer sustraerse a una toma de partido en la guerra civil que enfrento a federales y sureños porque de ambos sacaban beneficio. Curadas las heridas de la contienda, el mayor de sus sueños era hacer de Nueva York la ciudad de ciudades, superar los límites de Manhattan y el Bronx, para aliarse con una reluctante Brooklyn que también alimentaba los sueños de su propia grandeza.
 En una de esas raras ocasiones en la que los mayores enemigos pueden convertirse en los mejores aliados, las dos ciudades que anidaban en la bahía del Hudson se decidieron por un matrimonio de conveniencia. Pero quedaba un obstáculo por saltar. La principal dificultad para la unión no era otra que el tajo y las aguas del río Este, muro natural entre ambas ciudades. Y ahí fue donde el concurso del utopista Roebling apareció como providencial.
Inspirandose en la catedral gótica de su Mühlhausen natal, Roebling diseñó los dos bellos arcos en granito que simbolizaban las dos ciudades que el puente de Brooklyn iba a enlazar. Con la belleza del estilo se alió el invento de los cables de acero que mantendrían la estructura y que podrían haber envuelto la mitad de la circunferencia de la tierra.
La realización de la utopia de aquel visionario, con la inclusión de un paseo central en el puente para solaz y disfrute de los habitantes de tan bulliciosas ciudades, se resistió durante algún tiempo. Roebling murió en el intento. Su hijo tuvo que seguir las obras en un silla de ruedas, catalejo en mano, desde la orilla de Brooklyn. Y solo la mujer de este último pudo continuar y culminar la obra para su inauguración el 24 de mayo de 1883. Al módico precio de un céntimo por paseante, quedo por fin expedito el camino para lo esponsales urbanos de Brooklyn y Manhattan, que serian oficializados unos años después para dar lugar al Gran Nueva York cuyo centenario exacto celebramos ahora.
La más grande, la más poderosa, la más veloz, Nueva York no ha dejado de crecer desde su parto hace unos cuatrocientos años, y desde el matrimonio oficial con Brooklyn hace un siglo. Nunca una ciudad tan joven ha llegado tan alto. Los cañones que jalonan sus rascacielos son hoy el paseo mas codiciado por los héroes de nuestro tiempo para ser agasajados por llegar a la Luna o conquistar el oro olímpico. Absorbe la creatividad del mundo y al tiempo crea las modas. Es capital del dinero y centro del espectáculo. Demasiado grande para contarla y al mismo tiempo tan dúctil y cautivadora que llena para toda la vida el corazón del visitante.
Sin que el puente de Brooklyn haya perdido ni su función ni su hermosura, ahora compite con nuevas estructuras colgantes, con túneles y teleféricos, trenes y barcos que se mueven sobre una cuadricula sin centro diseñada para el movimiento continuo. Un barrio entero como Manhattan hace la función de la plaza central de las ciudades europeas, para este universo compuesto por los cinco boroughs del centenario, pero al que ya se suman de hecho otras ciudades periféricas hasta alcanzar unos dieciséis millones de habitantes en una de las áreas metropolitanas mas pobladas del planeta.
En una de esas raras ocasiones en la que los mayores enemigos pueden convertirse en los mejores aliados, las dos ciudades que anidaban en la bahía del Hudson se decidieron por un matrimonio de conveniencia. Pero quedaba un obstáculo por saltar. La principal dificultad para la unión no era otra que el tajo y las aguas del río Este, muro natural entre ambas ciudades. Y ahí fue donde el concurso del utopista Roebling apareció como providencial.
Inspirandose en la catedral gótica de su Mühlhausen natal, Roebling diseñó los dos bellos arcos en granito que simbolizaban las dos ciudades que el puente de Brooklyn iba a enlazar. Con la belleza del estilo se alió el invento de los cables de acero que mantendrían la estructura y que podrían haber envuelto la mitad de la circunferencia de la tierra.
La realización de la utopia de aquel visionario, con la inclusión de un paseo central en el puente para solaz y disfrute de los habitantes de tan bulliciosas ciudades, se resistió durante algún tiempo. Roebling murió en el intento. Su hijo tuvo que seguir las obras en un silla de ruedas, catalejo en mano, desde la orilla de Brooklyn. Y solo la mujer de este último pudo continuar y culminar la obra para su inauguración el 24 de mayo de 1883. Al módico precio de un céntimo por paseante, quedo por fin expedito el camino para lo esponsales urbanos de Brooklyn y Manhattan, que serian oficializados unos años después para dar lugar al Gran Nueva York cuyo centenario exacto celebramos ahora.
La más grande, la más poderosa, la más veloz, Nueva York no ha dejado de crecer desde su parto hace unos cuatrocientos años, y desde el matrimonio oficial con Brooklyn hace un siglo. Nunca una ciudad tan joven ha llegado tan alto. Los cañones que jalonan sus rascacielos son hoy el paseo mas codiciado por los héroes de nuestro tiempo para ser agasajados por llegar a la Luna o conquistar el oro olímpico. Absorbe la creatividad del mundo y al tiempo crea las modas. Es capital del dinero y centro del espectáculo. Demasiado grande para contarla y al mismo tiempo tan dúctil y cautivadora que llena para toda la vida el corazón del visitante.
Sin que el puente de Brooklyn haya perdido ni su función ni su hermosura, ahora compite con nuevas estructuras colgantes, con túneles y teleféricos, trenes y barcos que se mueven sobre una cuadricula sin centro diseñada para el movimiento continuo. Un barrio entero como Manhattan hace la función de la plaza central de las ciudades europeas, para este universo compuesto por los cinco boroughs del centenario, pero al que ya se suman de hecho otras ciudades periféricas hasta alcanzar unos dieciséis millones de habitantes en una de las áreas metropolitanas mas pobladas del planeta.
 Este Gran Nueva York con un siglo en el carné oficial de identidad ya ha empezado su apuesta por mantener la capitalidad para el nuevo milenio. Convertido durante los años ochenta en “hoguera de las vanidades” según el acertado título de Tom Wolfe , parecía que iba a sucumbir en la resaca del reaganismo. Pero se trataba de un mero espejismo, de un paréntesis para ganar un nuevo tiempo. Allí donde el bohemio SoHo convertido en barrio chic pierde su norte le ha nacido en los noventa el llamado Sillicon Alley, donde las nuevas tecnologías de Internet y el multimedia han encontrado su mejor acomodo. Capital de tantas cosas, también lo es de las telecomunicaciones sustituyendo el mítico acero del puente de Roebling por la fibra óptica, los bits y el disco duro urbano.
El Gran Nueva York de la boda centenaria de sus barrios ya no necesita nuevos compromisos con ciudades vecinas para extender sus dominios, porque sus tentáculos abarcan ya todos los territorios de la imaginación actuando como epicentro de lo nuevo, lo grande, lo último... Si la ciudad, como le gusta decir a Sáenz de Oiza, es “el sueño del hombre en la tierra”, hace ya mucho tiempo que Nueva York dejó de ser ciudad para convertirse en un estado mental desde el que los ciudadanos del siglo XX han moldeado su ilusión del nuevo paraíso.
(Publicado en EL SEMANAL)
Este Gran Nueva York con un siglo en el carné oficial de identidad ya ha empezado su apuesta por mantener la capitalidad para el nuevo milenio. Convertido durante los años ochenta en “hoguera de las vanidades” según el acertado título de Tom Wolfe , parecía que iba a sucumbir en la resaca del reaganismo. Pero se trataba de un mero espejismo, de un paréntesis para ganar un nuevo tiempo. Allí donde el bohemio SoHo convertido en barrio chic pierde su norte le ha nacido en los noventa el llamado Sillicon Alley, donde las nuevas tecnologías de Internet y el multimedia han encontrado su mejor acomodo. Capital de tantas cosas, también lo es de las telecomunicaciones sustituyendo el mítico acero del puente de Roebling por la fibra óptica, los bits y el disco duro urbano.
El Gran Nueva York de la boda centenaria de sus barrios ya no necesita nuevos compromisos con ciudades vecinas para extender sus dominios, porque sus tentáculos abarcan ya todos los territorios de la imaginación actuando como epicentro de lo nuevo, lo grande, lo último... Si la ciudad, como le gusta decir a Sáenz de Oiza, es “el sueño del hombre en la tierra”, hace ya mucho tiempo que Nueva York dejó de ser ciudad para convertirse en un estado mental desde el que los ciudadanos del siglo XX han moldeado su ilusión del nuevo paraíso.
(Publicado en EL SEMANAL)




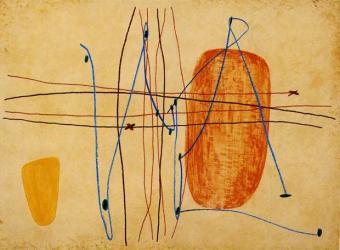
No hay comentarios:
Publicar un comentario